La montaña occidental leonesa
 Esta zona de la provincia de León recoge diversos territorios históricos: Laciana, Babia, Luna y Omaña. Laciana está formada por un valle cerrado y profundo, surcado por el curso alto del río Sil y marcado por las explotaciones mineras de carbón. Babia, por el contrario, es un valle abierto, amplio, con una buena vega y praderío alrededor del río Luna, que inicia aquí su largo camino. Luna se encadena a la tierra anterior a partir de la ermita de Prumeda, punto en el que empieza a cerrarse el valle, cuyo centro se encuentra hoy anegado por el pantano de Barrios de Luna. Omaña está surcado por el río del mismo nombre y es más angosto, duro y áspero. Por debajo de Omaña y semejante a ella está el territorio de Ordás, tierra intermedia que recoge características de la montaña y del llano.
Esta zona de la provincia de León recoge diversos territorios históricos: Laciana, Babia, Luna y Omaña. Laciana está formada por un valle cerrado y profundo, surcado por el curso alto del río Sil y marcado por las explotaciones mineras de carbón. Babia, por el contrario, es un valle abierto, amplio, con una buena vega y praderío alrededor del río Luna, que inicia aquí su largo camino. Luna se encadena a la tierra anterior a partir de la ermita de Prumeda, punto en el que empieza a cerrarse el valle, cuyo centro se encuentra hoy anegado por el pantano de Barrios de Luna. Omaña está surcado por el río del mismo nombre y es más angosto, duro y áspero. Por debajo de Omaña y semejante a ella está el territorio de Ordás, tierra intermedia que recoge características de la montaña y del llano.En los muros aparecen los esquistos pizarrosos, en la parte oeste de la comarca mezclados con las calizas y areniscas y a medida que nos desplazamos hacia el este y el sur estas últimas van dominando los edificios que, en todo el territorio, suelen estar enfoscados por el exterior. En los tabiques interiores aparecen los encestados recubiertos de arena y cal. Las cubiertas son, en las zonas más occidentales, de losa de pizarra, y del mismo modo que los muros, varían hacia la teja que domina por completo en las tierras orientales; las cubiertas vegetales han ido desapareciendo y sólo se conservan en algunos edificios de forma testimonial, sobre todo en una buena parte de hórreos. Estas cubiertas tenían como característico el escalonamiento de los testeros, que se ha conservado en muchos de los edificios, una vez renovadas y sustituidas las cubiertas por teja o losa de pizarra o, simplemente, uralita. La madera de roble y haya son las más utilizadas para la carpintería, armazón interior y corredores.
La casa más común es la que tiene en su planta baja las cuadras y la vivienda encima, con entrada a la segunda por medio de una escalera exterior o patín; en la mayor parte de los casos termina en el corredor que, como señala García Grinda,
"puede ser de pequeño tamaño, apoyándose en la escalera pétrea y en parte del muro bajo, que puede ser saliente a él o en muretes a ras, pilastrones o pies derechos de madera, muretes que suelen servir de protección lateral a modo de muros cortafuegos. El peto del corredor se constituye por entablado, cuadradillo o palos irregulares de madera. Puede cerrarse también tanto con un entramado de madera, con rellenos intermedios diversos, o sirviendo aquél de base a un escestado o entablillado revestido de mortero, o incluso con un entablado continuo, que solo puede dejar un hueco".
 También pueden verse casas de una sola planta con las cuadras al lado, que son modelos evolucionados de las casas más antiguas donde casa y cuadra eran un todo y solo se separaban por un tabique de madera o de entramado.
También pueden verse casas de una sola planta con las cuadras al lado, que son modelos evolucionados de las casas más antiguas donde casa y cuadra eran un todo y solo se separaban por un tabique de madera o de entramado.Una de las características de la comarca es la configuración de espacios, es decir, la creación de corrales y espacios privados o semiprivados en el entorno de las viviendas y cuadras. Estas aparecen en forma de «L», uniendo dos bloques (cuadras y vivienda) y en «U», mediante el adosado de cuerpos rectangulares; estas composiciones dejan el espacio interior para corral y, en algunos casos, para colocar el hórreo. La idea de cerrar el espacio en torno a la casa llegó, en la parte más occidental de la comarca, a la creación de una tipología de edificios de los que hoy no se conserva ninguno, y se conocen como la casa semicircular de Laciana, que analizaremos luego en el capítulo de construcciones desaparecidas.
El corredor o solana más común es el que va cerrado con tablazón en casa de patín o escalera exterior, más cerrado cuanto más al norte y al oeste; la evolución de estas casas es el desplazamiento del corredor al patio, que se soporta en pies de madera o pilastras de piedra, creando un porche en la planta baja; es frecuente que estos corredores se transformen en cuerpos, totalmente cerrados o con ventanas, lo que se ve sobre todo en Laciana y parte de Babia.
En el territorio de Laciana existen, en la parte alta de sus valles, pequeños núcleos habitados sólo durante el estío, conocidos como «brañas». Estos asentamientos están formados por pequeñas cabañas, generalmente de planta rectangular con muros de piedra, sin divisiones interiores y con cubiertas vegetales, unas destinadas a vivienda temporal y otras a cuadras, siendo frecuente la existencia de corrales. Hoy se encuentran reformadas, convertidas en viviendas de recreo o vacaciones y sustituidas las cubiertas vegetales por pizarra industrial; en ocasiones se recubren sus muros con placados modernos y aparecen ampliaciones en altura y anchura. Algunos de los pueblos situados en el fondo de los valles de Babia y Laciana tienen su origen en antiguas brañas, como por ejemplo La Cueta, Torrestío, Lumajo, Susañe... lo que se aprecia en la dispersión de los edificios.
 Dentro de esta comarca se conserva un tipo de construcción específica, el hórreo, muy común en Laciana y algo frecuente en Babia, a la que dedicaremos atención dentto del capítulo de construcciones singulares.
Dentro de esta comarca se conserva un tipo de construcción específica, el hórreo, muy común en Laciana y algo frecuente en Babia, a la que dedicaremos atención dentto del capítulo de construcciones singulares.Llama la atención en toda la montaña occidental leonesa la adopción por la arquitectura culta, en la primera mitad de este siglo, de las costumbres y formas populares. Parece que en estas tierras la asimilación de los valores de la arquitectura popular por parte de sus habitantes es una seña de identidad y un reflejo de su cultura. Así tenemos casas, en pueblos como San Félix de Arce, Sena de Luna, Villasecino, Rioscuro o Villablino, perfectamente adaptadas y que conforman la imagen del lugar.
Territorialidad
La capital de Laciana es Villablino, hoy una población totalmente urbana; conserva un pequeño grupo de soportales que nos habla de su pasado más popular. San Miguel de Laciana es un núcleo más rural, donde vemos casas con corral, al que abren la galería sustentada sobre pilastras de piedra; se conservan hornos exteriores semicilíndricos, que por la zona llaman paneras, y además, algunos hórreos repartidos por la localidad.
Los únicos edificios con cubiertas de paja se conservan en Villager de Laciana, entre ellos destaca la casa dibujada por J. L. García Grinda, en la que se han hecho pequeñas reformas; se configura alrededor de una patio, con el hórreo, las cochiqueras y la leñera, además del edificio principal que se reparte entre la vivienda y las cuadras. El resto de las cubiertas vegetales se sitúan sobre cuadras o edificios auxiliares. El caserío se reparte entre casas tradicionales, más o menos renovadas, y edificios de este siglo, que en general no desentonan del conjunto. Llama la atención que junto a chalets modernos se hayan levantado hórreos nuevos con cubierta vegetal. En Sosas de Laciana quedan escasos restos de la conocida casa semicircular, entre construcciones modernas; también hay casas con la galería cerrada sobre pilastras de piedra, prismáticas y con las aristas achaflanadas, como en toda la zona. Son muy comunes las paneras u hornos exteriores. La escuela de 1915 es una obra que puede considerarse como popular al estar levantada por el pueblo en hacendera.
 Lumajo se sitúa en el fondo de un valle, con un caserío disperso en el que destaca un hórreo cerrado con tablazón, junto a otros de cubierta vegetal o de pizarra; las casas mantienen lo dicho, destacando algunas por su mayor dimensión, con galerías cerradas, porche debajo sobre pilastras o muros. Orallo mantiene los mismos esquemas anteriores, con hórreos, hastiales escalonados en casas que se cubrieron con teito, casas con patio al que abren la galería cerrada y pintadas de blanco, casas de patín con corredor cerrado, fuente con lavadero... todo dentro de una estructura dispersa en la que destacan la iglesia en alto y la escuela de principios de siglo. En Rioscuro de Laciana se conservan galerías acristaladas y cerradas, chimeneas forradas de pizarra, buhardillas en el desván, hórreos y algún horno exterior, además de soportales. La población se sitúa en el encuentro del río Sil con el Arroyo de la Magdalena, encajada entre ambos cauces.
Lumajo se sitúa en el fondo de un valle, con un caserío disperso en el que destaca un hórreo cerrado con tablazón, junto a otros de cubierta vegetal o de pizarra; las casas mantienen lo dicho, destacando algunas por su mayor dimensión, con galerías cerradas, porche debajo sobre pilastras o muros. Orallo mantiene los mismos esquemas anteriores, con hórreos, hastiales escalonados en casas que se cubrieron con teito, casas con patio al que abren la galería cerrada y pintadas de blanco, casas de patín con corredor cerrado, fuente con lavadero... todo dentro de una estructura dispersa en la que destacan la iglesia en alto y la escuela de principios de siglo. En Rioscuro de Laciana se conservan galerías acristaladas y cerradas, chimeneas forradas de pizarra, buhardillas en el desván, hórreos y algún horno exterior, además de soportales. La población se sitúa en el encuentro del río Sil con el Arroyo de la Magdalena, encajada entre ambos cauces.Desde el santuario de Carrasconte hasta la Ermita de Pruneda se extiende el valle de Babia. Dominan sus pueblos las casas con amplio corral, como la dibujada por J. L. García Grinda en Piedrafita de Babia, la cual se conserva en aceptable estado, a pesar de hallarse semiabandonada; peor suerte ha corrido la que dibuja en Peñalba de Cilleros, cuyas ruinas yacen en el suelo. En ambos pueblos se mantienen en pie galerías interiores, alguna casa de patín y muros intermedios de encestado recubiertos de arena y cal. Las casas con cubierta vegetal han desaparecido.
El río Sil nace por encima de La Cueta, que se asienta en una ladera, bajo la tutela de su iglesia; hay casas con patio al que se abren galerías cerradas y pintadas de blanco, además de un sencillo molino. En la Vega de Viejos, junto a un caserío semejante, están las ruinas del palacio de los Marqueses de Jorbalán, al que se añaden edificios con clara influencia de la arquitectura popular. En Lago de Babia se ven hórreos con cubierta vegetal y de pizarra, recubiertos de tablazón, cerrados en su base.
La pequeña población de San Félix de Arce tiene entre sus escasas construcciones varias casonas de principios de siglo que son un reflejo de la arquitectura popular elevada a la categoría de mansión; son edificios en los que domina la piedra de sillería, las galerías cerradas o semicerradas sobre soportal y patios amplios cerrados por cercas. Riolago de Babia conserva, además del reconstruido palacio de los Quiñones, varias casonas en las que se mezcla el mampuesto con el sillar y las grandes losas alrededor de los vanos.
Una de ellas conserva una enorme chimenea que se corresponde con la campana de la cocina de suelo. En el pueblo se vieron hace unos años varias cuadras con cubierta vegetal, que no se conservan. En la población de Villasecino volvemos a encontrar casonas y un palacio del siglo XVII, con grandes patios, galerías acristaladas, otras a paño de fachada y muros de piedra con vanos recuadrados por losas de buen tamaño.
En el valle de San Emiliano destacan Torrebario y Torrestío, en los que aparecen, junto a un caserío en el que se conservan buenos ejemplos de las casas con patio, un conjunto de hórreos en el que se encuentran representados la mayor parte de los modelos babianos. Sena de Luna está dominada por un conjunto de edificios de principios de siglo, con muros de piedra muy bien cuidada, que evolucionan desde la arquitectura popular, con dos plantas, patio y galerías cerradas con cristales a modo de mirador. Además hay casas de patín y en las cubiertas aparece la teja alternada con la pizarra.
A mitad del embalse de Luna, en un valle lateral se salvaron de las aguas tres pueblos, de los que Caldas de Luna conserva, además de casas con galerías cerradas y soportal debajo, hornos exteriores y un balneario frente al cual se sitúa una fuente con abrevadero y lavadero, que aprovecha agua del balneario.
Escondida en el fondo del valle, por debajo del pantano, Sagüera de Luna conserva hastiales escalonados que nos hablan de cubiertas vegetales, galerías cerradas con tablazón, casas de patín y dos sencillos molinos a la salida del pueblo, uno de ellos dibujado por J. L. García Grinda. En Mora de Luna la teja domina las cubiertas de las casas en las que las galerías aparecen cuidadas o en restauración, marcando un buen ambiente, a pesar de que algún barandal ha sido sustituido por hierro o aluminio; existe un pequeño molino en medio de la población, restaurado. Portilla de Luna se escalona en la ladera de un valle, con calles de acusada pendiente y edificios con más altura a un lado que al otro; hubo cubiertas vegetales, hoy desaparecidas o arruinadas como la casa dibujada por J. L. García Grinda.
En la tierra de Omaña se han perdido las cubiertas vegetales que tenían algunos de los pueblos como Vilanueva de Omaña, donde han sido sustituidas por pizarra; aquí se ven buenos corredores y galerías abiertas y cerradas, así como casas de patín, formando un conjunto homogéneo con algunas ruinas y reformas.
 El valle Gordo es el más importante de los valles laterales. Destaquemos aquí Posada de Omaña. Los muros siguen siendo todos de piedra y las cubiertas de pizarra; algunos de los hastiales aparecen escalonados, los corredores se cierran totalmente en los laterales y parte de los frentes, presentando el resto tablas recortadas o simple tablazón. A la entrada del pueblo se conserva una casa en forma de «U» que se asemeja a la «casa semicircular de Laciana»; en el centro se sitúa la vivienda con una galería sobre pies de madera y cerrada con tablazón; los cuerpos laterales se dedican a cuadras y pajares.
El valle Gordo es el más importante de los valles laterales. Destaquemos aquí Posada de Omaña. Los muros siguen siendo todos de piedra y las cubiertas de pizarra; algunos de los hastiales aparecen escalonados, los corredores se cierran totalmente en los laterales y parte de los frentes, presentando el resto tablas recortadas o simple tablazón. A la entrada del pueblo se conserva una casa en forma de «U» que se asemeja a la «casa semicircular de Laciana»; en el centro se sitúa la vivienda con una galería sobre pies de madera y cerrada con tablazón; los cuerpos laterales se dedican a cuadras y pajares.Manzaneda de Omaña está en medio de la montaña, recogido, entre unas lomas montañosas peladas, escondido de cualquier mirada exterior; la casa que aquí cita J. L. García Grinda está absolutamente arruinada; como dice un vecino «es la casa de techo que más aguantó, era una hermosura», mientras otro señaló que «cuando la gente no cuida el pasado, aparece este presente»; los hastiales de los pajares tienen la parte superior abierta o cerrada con tablazón para airear la paja. Empieza a verse algo de teja.
En una ladera, Villayuste se mantiene inmóvil en el tiempo, con sus calles de roca viva; los vanos tienen dinteles de madera en las cuadras y van recuadrados de piedra o ladrillo en las viviendas; los balcones volados; hubo cubiertas vegetales en las cuadras, hoy cubiertas con fibrocemento, conservando algunas la paja debajo.
En Ponjos y Murias de Ponjos, en la tierra de Ordás, las cubiertas suelen ser de pizarra y las casas presentan galerías exteriores. Valdesamario tuvo cubiertas vegetales en las cuadras y pajares, hoy desaparecidas o cubiertas por fibrocemento, con los hastiales abiertos en la parte superior o recubiertos de tablazón; hay corredores y hornos exteriores de planta semicircular. Las casas tienen piedra más menuda con los vanos recuadrados por grandes piedras o enmarcados por madera; en los tabiques interiores hay entramados de madera con entretejidos de paja recubiertos de barro; son comunes las casas con patio al que se abren las dependencias, situándose el horno al exterior, como en Riocastrillo; Callejo conserva un palomar de planta circular y en Rioseco de Tapia aparece el adobe en la parte alta de los muros y la teja en las cubiertas.
Raíz Atrás
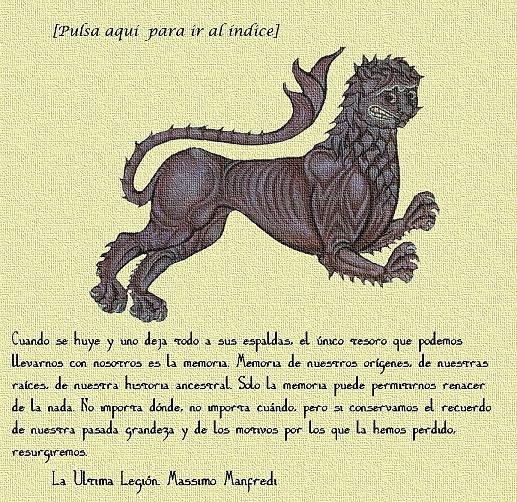
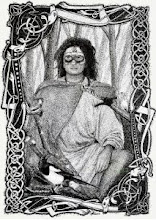

1 Comments:
Enhorabuena por la explicación sobre las construcciones en esta zona casi "perdida" de Leon. Desde el valle de samario agradecemos el recuerdo de nuestras modestísimas casas y construcciones.
Publicar un comentario
<< Home